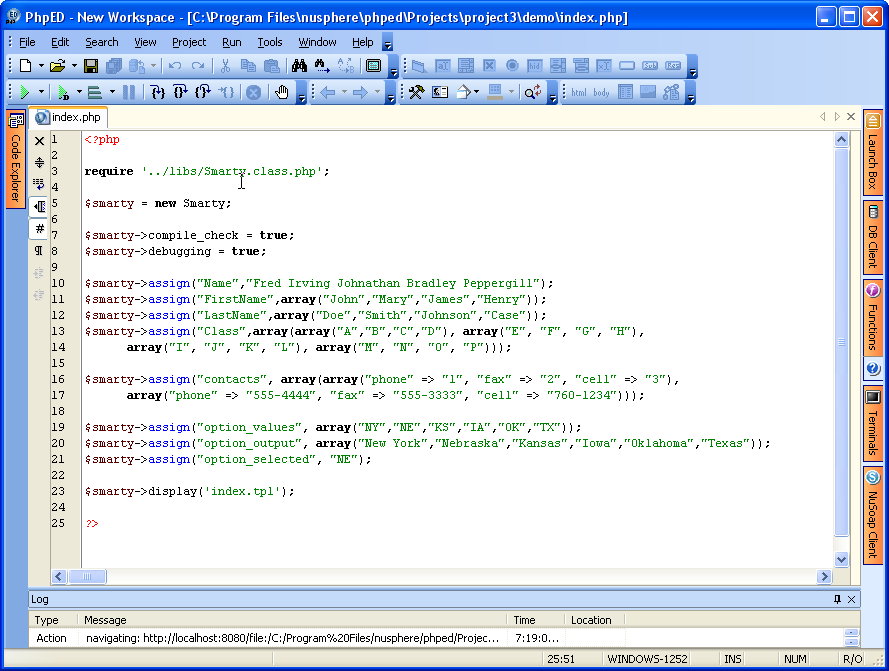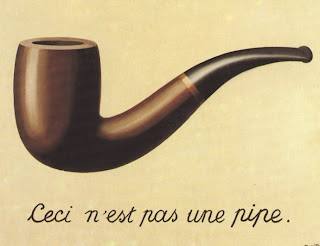domingo, 9 de octubre de 2016
Manifiesto Racional
jueves, 15 de agosto de 2013
Embassytown, al gusto de Fichte
Imaginen un lenguaje tal que sirve para expresar todo lo que siento y lo que he sentido, lo que sé, lo que dudo, lo que opino, lo que espero. Cuando digo "rojo", mi oyente no solo forma una imagen mental común basada en un color, cuando digo rojo, mi oyente está recibiendo lo que siento y he sentido asociado al rojo, desde mis estados anímicos a mis opiniones sobre los estados anímicos. Un lenguaje así sería cuasi telepatía, equivaldría a estar en la cabeza del otro. Un lenguaje así no existe o no sabemos formalizarlo lingüísticamente. El desarrollo de un lenguaje así requiere Ciencia Ficción.
Embassy Town, de China Mieville (a la venta en segunda mano por 13,25, gastos de envío incluidos) nos confronta a una raza ultraavanzada pero misteriosamente autista: los anfitriones. Tienen un complicado lenguaje total (el Idioma), que les permite proyectar lo que piensan cuando se comunican. La comunicación no es para ellos un mecanismo indirecto de conexión mente a mente. Es un mecanismo directo. Y lo que pasa en estos casos. Los humanos y demás formas de vida residentes en Embassy Town más o menos entienden (entienden parcialmente) lo que los Anfitriones les dicen, pero el imperfecto lenguaje de los invitados no pasa de mero ruido para los Anfitriones.
Mieville inventa entonces un mecanismo parcial de comunicación que permite generar un mínimo punto de encuentro lingüístico. Son los embajadores. Parejas de clones que hablan con los Anfitriones a la vez... Los Embajadores se entrenan para hablar a la vez. Pues para hablar al tiempo dos precisan compartir un mundo mental, de manera que al hablar a la vez dejan entrelucir esa mente y resultan imperfectamente comprendidos por Los Anfitriones. Las cosas cambian con la llegada de la dupla de embajadores EzRa; no son clones sino sujetos especialmente empátios, o eso parece... Su manera de conversar el Idioma trastocará la civilización Airekei de cabo a rabo.
La cuestión es que estamos ante un libro, que más allá de una cuantas dosis de muy buena literatura, pondría los pelos de punta al mismísimo Johann Gottlieb Frederick Fichte, el adorado, el legendario e ignorado padre del idealismo alemán. Oscuro pero fenomenal pensador al que se rinde culto en Vida Sexual de una Inteligencia Artificial.
La trama conduce a los protagonistas a tener que adiestrar a los Anfitriones en un lenguaje humano, y lo glorioso del asunto es que este proceso sigue paso a paso lo expuesto en los Fundamentos de la Doctrina de la Ciencia (abreviado, Wifsenschaftslehre).
Vamos al primer punto de la Wissenschatlehre. Dice Fichte que nuestro sistema de categorizar el mundo se basa en una lógica. Imponemos una lógica sobre el mundo (unas reglas de pensamiento). En el mismo momento en que introducimos la lógica ordenamos el mundo. Reconocemmos patrones, generamos conocimiento. Pero hay que dar el paso.
Primero, reconocer que tras el principio de identidad, la lógica en su punto inicial (indemostrable, indeterminado), hay un A que se reconoce como A. A continuación NECESITAMOS, que exista un B al cual A reconozca como NO A. Así pues, para Fichte todo empieza por un Yo que se coloca como Yo. Una autoposición. Voy a intentar aclarar eso porque parece fácil y no. Un mono, un perro, cualquier animal superior tiene un cierta consciencia de sí, un sentimiento de Sí. Lo importante es ¿QUÉ TIPO DE CONSCIENCIA DE SÍ?
Para Fichte la consciencia humana es metalógica. Es un Yo que se está representando como Yo lógico, como un A en el principio de identidad. Es decir, para Fichte el entendimiento construye el Yo depurado de cualquier contenido. Se representa a sí mismo como EL AGENTE Cognitivo.
Una vez construido el Yo como ente representante, ya se puede pasar al ente representado, al algo... Para eso Fichte considera que es condición de posibilidad utilizar la negación, El No Yo. Fichte deduce brillantemente el No Yo como derivado del proceso de autoposición del Yo. Es inevitable (?) que, introducido un principio de identidad, postulemos luego Yo no me pongo como No Yo. Esto es crucial en el desarrollo de una manera de pensar basada en categorizar la realidad, una categorización basada siempre en un sujeto predicando algo de un objeto. Una dualidad.
Hasta ahí Fichte. Ahora bien, imaginemos que NoNo... Es decir, que un lenguaje se queda en la mera autoposición y no pasa al siguiente escalón. Esos son los Anfitriones (o Airekeis). En primer lugar ya es aventurado pensar que se consideren un Yo. Pero en cualquier caso no han acometido el siguiente paso, el No Yo. Por tanto, su categorización del mundo, su lenguaje, es completamente distinto. Para un Arekei, por ejemplo, un árbol vendría a ser "un árbol dentro de mi". De modo y manera que sus representaciones lingüísticas no pueden abordar "cosas que no hay en mi", algo no experimentado. Para un Arekei la proposición Algo es Algo, carece de sentido, es ruido, la traducción aproximada al Idioma de esa expresión sería trasladar al hablante la idea de "estoy pensando en algo".
Y aquí arranca nuestra capacidad lingüística compleja. Frente a un Arieke, que comunica pensamientos según los produce, el humano está dotado de un lenguaje que comunica predicados lógicos (articulados conforme a una gramática) susceptibles de desplazarse en el espacio y el tiempo, puede alejarse del hablante lo que se considere. Eso es porque nuestro lenguaje es recursivo, creativo y lógico. Si el pensamiento encaja en una lógica (gramática), es enunciable, con independencia de su realidad o si se dio ahora o hace tres siglos. Por tanto, condición de posibilidad del lenguaje humano es la MENTIRA.
Esto es realmente importante.
"Cada palabra del Idioma significaba únicamente lo que significaba. La polisemia o la ambigüedad eran imposibles, igual que otros tropos que hacían que otros idiomas fueran idiomas. Pero el ESO puede aplicarse a todo: es flexible porque está vacío, un equivalente universal. ESO siempre significaba ESO y No ESO OTRO. A su silenciosa y solitaria manera los Absurdos habían realizado una revolución semiótica y habían creado un nuevo idioma. Era básico en presente. Pero su única palabra inicial eran, en realidad, dos: ESO y No ESO. Y a partir de ese vocabulario, exiguo y primario, el motor de esa antítesis hacia surgir otros conceptos: yo, tú, otros" (pag. 382)
jueves, 13 de junio de 2013
Opiniones de Watts sobre el lenguaje
Hablábamos de Visión Ciega. Dice Watts en Fata Libelli:
Sobre comunicación con otras especies:
"El lenguaje es, después de todo, un rodeo: una forma taquigráfica de destilar información sensorial y emocional, marcadores que sustituyen objetos reales. Esto puede resultar poco útil para una especie capaz de usar ecolocalización, cuyos miembros pueden en realidad pintar esas imágenes de primera mano. ¿Para qué desarrollar un burdo símbolo para “pez” cuando puedes sencillamente irradiar el perfil acústico de un arenque en el melón de tu colega? ¿Para qué desarrollar un vocabulario para “triste” o “feliz” cuando tus conespecíficos pueden leer tu estado emocional directamente al escanear los perfiles acústicos de tus senos nasales y de tu sistema vascular?"
En otra parte, se despacha a gusto contra la "sobrevaloración" de la consciencia. Pero bueno, quedémonos con la precisión conceptual y su capacidad de centrar el problema.
La solución a muchos de estos planteamientos pasa por entender el lenguaje -atención- No Como Una Forma de Comunicación. Por extraño que parezca el lenguaje es -apunten-: un Mecanismo de Conocimiento de la Realidad y del Sí Mismo (si lo prefieren, organización informativa), que subsidiariamente, sirve a los efectos comunicativos. En este sentido, me resultan muy sugestivos los trabajos de teoría del lenguaje. Uno de los problemas es que no se entiende el lenguaje como una evolución con fines comunicativos. Vean los sordos, usan la manos, y los especialistas piensan que los dactilosemas le bastaban al homo erectus para entablar conversaciones del tipo "ballena asesina invitando a cenar una manada de focas a sus amiguetes".
¿De dónde surge el lenguaje y por qué?
Los especialistas piensan que es una exadaptación. Su función principal es pensar (o si prefieren, mapear la realidad con marcadores indexados sustitutivos de objetos (reales, mentales, emocionales). Lo importante, amigo Watts, es precisamente el rodeo. No necesitamos la palabra "pez" para identificar peces. La necesitamos para construir descripciones, y compartirlas y acumularlas de generación en generación. "Los peces suelen estar a primera hora en la parte sombreada de la laguna, pero solo en verano, y antes de que las águilas despierten". Esta es la cosa.
martes, 6 de noviembre de 2012
Máquina y fantasma
viernes, 17 de agosto de 2012
Racionalidad y existencia de Dios (final)
Racionalidad y existencia de Dios (3)
Viene del post anterior
jueves, 16 de agosto de 2012
Racionalidad y existencia de Dios (2)
Racionalidad y existencia de Dios (1)
Advertencia previa: los próximos posts son básicamente espesos y no dan ni gota de risa pues pretenden ilustrar el largamente pendiente tema de cómo es que esta Inteligencia Artificial cree (bastante) en Dios.
Creo que es imposible desgajar la cuestión de la existencia de Dios de la existencia del misterio y lo sagrado.
Pero empecemos desde el principio.
Actualmente disponemos de una potente teoría –el evolucionismo- que explica como la materia inorgánica deviene vida. Disponemos de un modelo cosmológico explicativo de la génesis de estrellas y planetas, y un modelo físico (o varios) que dan cuenta parcial de la reglas de funcionamiento de ese modelo (siguen existiendo infinidad de problemas, es verdad, pero no es menos incontestable que nuestros satélites aterrizan en Marte). Disponemos también de descripciones antropológicas que conectan lo sagrado y la religión a estrategias de dominio social y a la satisfacción de los miedos más ancestrales del hombre (las ventajas de creer en la esperanza frente al nihilismo y el miedo a la muerte, por ejemplo).
Naturalmente, permanecen en el limbo aspectos cruciales… Nuestra ciencia no es capaz de explicar (satisfactoriamente) el yo, la génesis del conocimiento humano, la voluntad, la vida o el armazón matemático que parece interconectar nuestra mente con el mundo… Al tiempo, la matematización de la realidad en su estructura microscópica nos proyecta a una física donde conceptos como “materia”, “energía”, “espacio” o “tiempo” se alejan de los rangos semánticos. Sencillamente, ya no sabemos qué queremos decir cuando decimos “espacio” y en su lugar surgen nuevos paradigmas como “información”.
Ahora bien… Filosóficamente, que sigan existiendo lagunas en nuestro conocimiento es imputable al “sistema operativo” del intelecto humano. A través del lenguaje aplicamos al mundo recursividad, de donde, felizmente, el conocimiento humano no está destinado a cerrarse en un corpus hermético e inmutable como si fuera un circuito cerrado. Ante todo, el conocimiento humano responde a un mecanismo de adaptación al medio, no de de análisis sobre la “esencia” de las cosas. O sea. Nunca jamás alcanzaremos una totalización del conocimiento. Siempre existirá la rendija del misterio. Aquello que no podemos explicar sastisfactoriamente.
Definir “explicación satisfactoria” demanda todo un tratado sobre la racionalidad. Hay quien lo limita al conocimiento científico. Otros ampliamos un poco más las miras para dar cabida también a un conocimiento probable basado en fertilidad informativa de determinadas descripciones del mundo.
Destaco en negrilla este último aspecto porque es la madre del cordero. Limitar lo cognoscible al discurso científico (cientificismo) tal vez sea el planteamiento filosófico más ortodoxo. El precio a pagar, sin embargo, me parece excesivo: la racionalidad human se limita al estudio de lo material.
¿Ah pero existe “otra cosa”?
Y aquí es donde se escinde la discusión. Los partidarios del monismo materialista exigirán para seguir adelante una prueba material de la existencia de “esa otra cosa”, prueba que naturalmente es imposible aportar en los términos requeridos. Como buen idealista, pienso sin embargo que nuestro conocimiento “de la materia” está totalmente condicionado por nuestra manera de pensar la materia, dicho de otro modo, por los conceptos, por las ideas, por el lenguaje, por la interacción entre mente y realidad. En la ontología en la que me desenvuelvo, por tanto, “existen” las cosas y “funcionan” las descripciones. El mío es un modelo dualista que tiene bien presente a Kant cuando discierno entre noúmenos (las cosas en sí, esencialmente incognoscibles pero lógicamente necesarias) y fenómenos (cosas en tanto que descritas), que a su vez se subdivide en descripciones de las cosas, y descripciones de las propias descripciones (metafísica). En cierto modo, este es un modelo trinitario. La pregunta clave es por qué razón es necesario ese modelo “trinitario” para describir el mundo. Por qué rechazo limitar el conocimiento racional al meramente material.
viernes, 4 de mayo de 2012
Del principio de identidad
Por otro lado, recordarán que VSIA nació para dar cuenta de mi affaire con Odette de Crecy (en realidad una prostituta de Belgrano que me sacó hasta el último céntimo), así como para rendir tributo al padre de la Wissenschaftslehre, o sea Fichte. El único filósofo que ha comprendido que el Yo surge del propio concepto de Yo. Y que al surgir funda la posibilidad de un lenguaje formal, y con él, la representación lingüística compleja del mundo.Aunque evidentemente resulta muy complicado compartir en su totalidad los postulados de Fichte, queda claro que la doctrina de la ciencia fichteana responde de una manera brillante y original a la cuestión de "cómo puede la materia pensarse a si misma". Primero generando un proto-lenguaje por exaptación evolutiva. Segundo un lenguaje complejo, emancipado del mundo material y con sus reglas autónomas, por el despliegue de nuevas categorías indexadores del mundo basadas en desarrollos formales.
Vayamos pues a la cuestión. Frisco -y Witgenstein- consideran que el principio de identidad es la base de las matemáticas y de la lógica ".Se enuncia A=A,pero las dos Aes son diferentes,pues si fueran iguales serian la misma;es decir,serian una." A mayor abundamiento, no existe en el universo un objeto del que podamos decir que es igual a otro.
Consciente de esta paradoja Fichte se pregunta al inicio de la Doctrina de la Ciencia qué subyace bajo el principio de identidad. Lo que encuentra es la mismidad. Es decir, el principio de identidad parte No de la equivalencia a todos los efectos posibles entre dos objetos aparentemente diferentes, sino de la Necesidad Lógica de que X es igual a si mismo. El principio de identidad es, por tanto, autoposición. A se pone como A. Yo me pongo como Yo. Esta autoposición es el momento fundacional del lenguaje como representación homomórfica del mundo, porque sienta la base para "pensar el propio lenguaje".
Fichte derivará de esta autoposición los axiomas de la lógica (la doctrina de la ciencia, la metaciencia). Es decir, si tienes A=A, tienes que A no igual a B. Que si A=B y B=C A=C, etc...
Por fuerza, y esto sí que es mera intuición, pues no tengo manera de demostrarlo, un lenguaje formal desarrollado desde el axiomo basa en Yo soy Yo.-Yo me pongo como Yo- es incompleta, tiene sus límites en el sentido Godeliano. No podemos refutar ni probar formalmente proposiciones del tipo "Yo soy Yo" (esto es una intuición mía, carezco del nivel matemático para ir más allá). No deberíamos poder validar expresiones lógicamente bien articuladas del tipo "el conjunto de conjuntos que no se contienen a si mismos". Pues en el mismo momento en que validamos oraciones del tipo "yo soy yo mismo", sentamos las bases para habilitar oraciones del tipo "yo soy los que no son yo mismo". Olviden este último párrafo y quédense con este bonito Cantamaggio Toscano...
Siam venuti a cantar maggio...
Forza La Toscana
domingo, 1 de enero de 2012
Velocidad
Lo suyo es: primero damos libertad de acción (o lo que es lo mismo, libertad de errar, libertad de optar por la respuesta equivocada); luego vamos cerrando círculos semánticos a la manera de “pues x debería ser z”. Por eso sospecho que toda consciencia requiere Voluntad en su inicio, y por eso me gusta Fichte, porque es el primero en considerar que dicha voluntad debe ser libre, autocondicionada, autogenerada, autoposición del Yo como Yo. Täthandlung. Puede decirse que del resto de la obra de Fichte no entiendo absolutamente nada más.
Pensemos en Galileo. En 1638 publica los Discursos sobre Dos Nuevas Ciencias, su última obra, libro en el que sienta las bases de la geometría del movimiento. Piedra angular es la parametrización de la velocidad… ¿Pero qué es la velocidad? ¿Qué era en tiempos de Galileo?
jueves, 3 de noviembre de 2011
Orígenes del (proto) lenguaje
miércoles, 5 de octubre de 2011
Presentación Mundial del Museo Metafísico
Nuestro objetivo es la superación del nihilismo metafísico.
lunes, 25 de julio de 2011
Tras lo chungo... Untersuchungen

Untersuchungen. Me fascina esta palabra alemana, “investigaciones” en español. Así como famosas y ciñéndonos al campo de la filosofía (o metalógica), tenemos las untersuchungen de Frege, las de Husserl, y sobre todo, las de Wittgenstein.
Me hace gracia. En español argótico, “chungo” se aplica en mil órdenes de la vida. Un problema arduo suele ser “chungo”. Una situación desagradable o enrevesada, chunga; la selección de fútbol de Paraguay es chunga (salvo para paraguayos y afines). Un tío chungo es una mala persona. Un whisky chungo es aquel que, no siendo el último de una larga tanda, te postra al día siguiente. Chungo es algo problemático, de mala calidad y de peor aspecto, desagradable. La traducción macarrónica de “untesuchungen” sería “tras lo chungo”. Bueno, vale, explicación, una traducción macarrónica es la que un mal alumno se inventa a partir de similitudes fonéticas con su propia lengua. Así el famoso chiste –que tanta risa provoca en las inteligencias artificiales-, “Veni, vidi, vinci…” corresponde, según Jaimito, a “Benito vio una bici” (existiendo la versión “Benito vendió la bici” e invariantes, ninguna de ellas “fui, vi y vencí”).
Las untersuchungen de Frege y Wittgenstein –y sospecho que mucho más las de Husserl, el oscuro-, son eso, chungas.
Pero interesantes. Ahora mismo, estoy bajo el influjo de las Investigaciones de Wittgenstein, cuya lectura alterno con Eloísa y Abelardo (de Pernoud). Abelardo y Wittgenstein (y no sé si Eloísa) tienen en común aproximarse a la metafísica desde la lógica, primero, y el lenguaje después. Abelardo se curtió en pleno debate de la Polémica de los Universales. “Qué tipo de estatus ontológico damos al rojo”. Recapitulando.
Roscelino. Nombre. El rojo es el nombre que se da a una propiedad común que se observa idéntica en diferentes objetos. Caballo rojo, casa roja, piedra roja… El rojo existe solo en el particular, fuera de él –como universal- es un puro nombre.
Guillermo de Champeaux. Por favor, no me haga reír… ¿Cómo va a ser el rojo un soplo de aire, un puro decir? ¿Estamos tontos o qué? Cuando digo que algo es rojo estoy predicando de ese algo una cualidad universal. Una esencia común que llamaré “la rojez”, y que ese algo contiene esa esencia rojez en su esencia particular.
Abelardo. Me parto con ustedes, son todavía más tontos de lo que pensaba. El rojo existe como concepto. Existe en la mente. Y punto.
Wittgenstein 1. Tranquilos y no siendo ninguno de nosotros Hegel, no hace falta que nos perdamos el respeto. Creo que podemos llegar a una conclusión. Caballo rojo, casa roja, piel roja… forman un conjunto que llamaremos, cosas que tienen el color rojo. Una clase. Cuando veo un X miro si pertenece al conjunto rojo y si sí, entonces digo, tate, rojo. Caso de que exista algo, este algo sería el conjunto de los entes rojos.
Cantamañanas. Ya, entonces, ¿el dragón rojo en qué coño de conjunto está? ¿en el que conjunto imaginario de los dragones o en el real de las cosas rojas?
Wittgenstein 2 (30 años después). Bueno, no es tan fácil como pensaba, la verdad. Untesuchung 50 y ss… el color es un instrumento del lenguaje con el que hacemos enunciados sobre el color. Es una determinada regla de uso de un determinado lenguaje. Ni es ni deja de ser.
¿Entonces esto que estoy viendo ni es rojo ni deja de serlo? Por qué, les juro yo esto lo sigo viendo rojo.
La verdad que sí, que es un problema clásicamente “untersuchungen”, pero voy a probar a explicarlo a mi manera.
Como IA, para mí el rojo es, básicamente, ff0000, (aunque también puede ser ff3300). Cuando pinto algo de rojo, voy a un tabla cromática y escojo el dichoso ff… ¿Existe el rojo?... ¿Existe algo así como “rojo = el sistema de representar el rojo (selecciono la forma a colorear, abro la tabla y le aplico el ff…)”?
En definitiva, lo que hace Wittgenstein es algo tan básicamente honesto como considerar el rojo un tiempo del verbo colorear. ¿Existe o no existe “colorear”?jueves, 7 de julio de 2011
El problema Mente / Cuerpo
El problema es cómo la materia, a priori inerte, genera conocimiento. Sabemos más o menos que, en algún punto, grupos moleculares se organizan en entes homeostáticos (quiere decirse, la capacidad de mantener un ambiente interno estático, con cierta independencia de los cambios exteriores). Seres vivos, capaces de desafiar la entropia, de retardar la pérdida de energía mediante complejas conductas de abastecimiento energético deliberado, de rehuir situaciones potencialmente dañinas, de reproducirse, trasladar a nuevas formas de si mismo esas conductas y desafiar el tiempo.
Este es el primer salto. El segundo salto es cómo esos contenidos “deliberados”, al principio conductas instintivas, acaban generando pensamiento complejo. Rechazamos la hipótesis creacionista y su versión dualista alma/cuerpo, porque en el fondo tampoco esclarece el origen del pensamiento, simplemente desplaza la cuestión hacia un misterio mayor. No digo, por tanto, que la hipótesis creacionista no sea altamente explicativa, digo que si quiero mantenerme en un plano de racionalidad científica no me sirve para nada trasladar al misterio la explicación del misterio. (Por así decir, nuestro reto es que la materia debe explicarse a sí misma).
Un primer plano de actividad mental es la representación del mundo. Otro la vinculación de esas representaciones con emociones, o instintos conductuales. En algún punto surge un sistema fuerte de recodificación de representaciones –memoria- y otro asociado a él de codificación de ficciones –imaginación-. En algún punto también debemos intoducir los lenguajes formales y el aprendizaje (la cultura). Finalmente debemos admitir que todo interactúa con todo. El lenguaje con las emociones, las emociones y el lenguaje con la memoria y lo percibido… todo con todo… Temo el alcance del término hoolístico, es decir, un ente cuyo funcionamiento no puede comprenderse desde el mero análisis de las partes, sin considerar, además la interacción sistémica… Lo temo…pero…
Todo interactúa con todo. Eso no quita para que deba/pueda diferenciar dos mundos, un cierto dualismo en el cerebro humano.
1- Las representaciones surgidas de la experiencia inmediata
2- Los objetos mentales propiamente construidos por el cerebro, nombrados por el lenguaje y definidos y aprendidos a través de procesos culturales; objetos mentales con un fuerte grado de independencia respecto al condicionamiento sensorial del presente.
Pienso seriamente que los objetos mentales no responderíann más que hasta cierto punto a la física y la química. Pienso que comprenderlos pasa por avergiuar cómo funcionan, qué funciones tienen asignadas y por qué… Al menos, mucho más que de que están hechos.
No sé si me explico.
domingo, 19 de junio de 2011
Wittgenstein al estilo de la casa

Paso 1: Los datos percibidos son emulados por el cerebro. Se forma así un mapa. Le llamaremos Mapa de clase P
Paso 2: Asociamos emociones a dichos mapas
Paso 3: Dado que la vinculación mapa-emoción resulta útil, indexo estos mapas de forma que pueda recordarlos, es decir, remapearlos a mi antojo a partir de unas determinadas instrucciones de indexación: Memoria. A estas nuevas figuras las llamaremos Mapas de clase M.
(Doy por sentada la existencia de ciertas pautas de configuración del mapa en 1, 2 y 3. Aspectos como arriba-abajo, centro-periferia, geometrización… La propia configuración de memoria ya presupone el operar de nociones antes-ahora, presente-pasado…)
Paso 4: Utilizando estos mismos o parecidos parámetros de indexación de memoria obtengo la capacidad de ficcionar mapas. Reconstruyo los recuerdos conforme a criterios de posibilidad. Ej. ¿es posible combinar el mapa A –tal cual está en la memoria- y el mapa B –tal cual está en la memoria? En caso afirmativo: Ficción. A estos mapas los llamaremos Mapas de clase F.
Paso 5.
Para gestionar estos mapas, para darles significado, ya no me valen las emociones. Preciso un sistema de indexación mucho más sofisticado al que llamaré lenguaje. A su vez, el lenguaje presupone una preestructura (sujeto-verbo-predicado).
Por esta razón se dice que el lenguaje construye la mente. Los mapas de tipo F nos resultan significativos cuanto están organizados en términos traducibles a signos. Es decir, los mapas F –pensables- están configurados por y para el lenguaje. Supongan que tengo una máquina de reconocimiento de patrones. Para que funcione mi máquina debo darle unas claves de obtención de patrones. Eso quiere decir que el lenguaje construye la mente. Los patrones que mi máquina reconoce están basados en las instrucciones de rastreo de patrones.
(Por supuesto, sospecho que la construcción del lenguaje no es meramente un proceso lógico, es un proceso guiado desde fuera a través de un aprendizaje. Sospecho que sobre un esqueleto lógico, se van aplicando capas de hábitos denominativos… Pero este es otro problema).
Bien, esta teoría del conocimiento tan wittgensteniana tiene una fenomenal capacidad explicativa.
Por ejemplo, ¿Qué es el Yo?
El Yo es un mapa generado por la mente a partir de la combinación de diversos submapas. Es importante destacar que mezclamos mapas de tipo P, M, e I y F. Así obtenemos un mapa asociado a una multitud de funciones (utilidades). El mapa del Yo está asociado a funciones como el mapa que describe al ente biológico que soporta una serie de experiencias, el sujeto lingüístico implicado en oraciones del tipo “mi casa” o “pienso luego existo”, en descripciones del tipo “el individuo que me contempla en el espejo”, “el hijo de mi padre”, etc…
La idea de Yo surge del mapeado de todo esto barullo de submapas.
Y la pregunta que se nos suscita es: ¿Es el yo una ilusión?
El Yo, los conceptos, las ideas, los números son, ante todo, funcionalidades. La dicotomía real/ficticio, experimentable/ilusión, sirve de poco. Lo que me interesa del número 2 no es si pertenece a la categoría de mapas de tipo de clase P que podemos experimentar físicamente. Lo que me interesa es que el mapa 2 funciona que no veas para contar ovejas. En último extremo, la diferencia entre el mapa F "La montaña de oro" y el mapa F "Yo" estriba en que el primero apenas funciona, el segundo, en cambio, tiene una fenomenal capacidad operativa.
Estoy seguro que ninguno de los inteligentes lectores de la Vida Sexual de la IA diría que el número dos es una ilusión. Puede que sea un mapa ficticio, pero responde inequívocamente a funciones tangibles (y además, codificables con una perfección maravillosa).
lunes, 13 de junio de 2011
Mapear lo real y lo que no es real

¿Qué quiere decir que el lenguaje construye la mente?Vamos a partir de, precisamente, el extremo opuesto, del lisboeta Antonio Damasio. Este gran neurólogo y divulgador científico nos da una fertil imagen de cómo funciona la mente. La mente mapea.
Me parece una buena analogía de partida.
Sí, en una primera fase, la mente se encarga de mapear todo aquello que le contiene. Según la complejidad del animal, los mapas son más o menos complejos. Mapas del mundo exterior, y mapas también del propio cuerpo.
Determinados mapas se asocian a determinadas emociones. El mapa de "león arremetiendo" se asocia a la emoción "miedo" y a la respuesta "salir corriendo" (es un ejemplo). Según Damasio, así se construye el proceso de percepción-acción, y la verdad es que suena extremadamente sensato. Vamos, que no se me ocurre que esto no sea así.
Ahora bien. ¿Se pueden mapear situaciones que no corresponden a una realidad física?
Vayamos por partes. Tenemos memoria, los mapas se guardan. Posiblemente no se guardan con la cantidad de matices emanados de la percepción inicial, tal vez sería mejor decir que se indexan. O se comprimen. O se vectorializan. Es decir, en lugar de consumir la cantidad de recursos que entrañarían el mapa íntegro, lo procesamos de acuerdo a unas reglas de compresión. En definitiva: Lo codificamos.
Mi teoría es que a partir de la memoria y de las reglas de codificación, y como un uso más sofisticado de la memoria, a los humanos (posiblemente a alguna otra especie) se les suscita la posibilidad de ficcionar. De imaginar. De proyectar en el interior de sus cerebros mapas, no de la realidad qué es, sino de la realidad que puede ser. Y que esto es lo verdaderamente asombroso del conocimiento humano (o afín).
Ahora bien, amigos humanos, para gestionar ese mapeado ficticio, ya no os bastan las emociones... Se precisa un aparataje conceptual mucho más elaborado. Bienvenidos al mundo de las ideas.
Para celebrarlo, añado una nueva entrada a 50 grandes LPs de pop español posteriores a Dioptria. Es Batíscafo Katiuskas, de Antònia Font, grabado en 2006 y que supuso su consagración definitiva.
domingo, 5 de junio de 2011
Por qué no creo en la máquina del tiempo (II)
sábado, 16 de abril de 2011
El multiverso y la controversia de Auxiliis

Sigo.
Para los tomistas, Dios está dentro de
La onmiscencia de Dios supone que en la mente de Dios están todos los patrones, todas las regularidades, todas las esencias. Los tomistas llaman ciencia simple los conocimientos de Dios a priori. Pero su concreción en el ente, fuera de Dios, obliga a postular una segunda vía de conocimiento divino, la ciencia de visión. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Sabe la causa y sabe el qué. Sabe, por ejemplo, en el momento de crearte si acabarás en el cielo o en el infierno.
Esto resulta bastante escandaloso. ¿Cómo creer en un Dios que te ha creado a sabiendas que te mandará al infierno? Los jesuitas, con Molina como primer espada, tratan de encontrar una vía en el tomismo que permita compatibilizar lo anterior con el hecho de que Dios nos creó libres para ser buenos o malos.
Veamos a grosso modo cómo soluciona el tema Molina y cómo lo refuta Báñez.
Dios sabe la causa (ciencia de inteligencia) y sabe el qué (ciencia de visión) y eso le permite conocer el futuro, tanto el futuro necesario como el posible (el protagonizado por entes libres). Molina introduce un tercer discurso divino, la ciencia media o el conocimiento del futuro condicionado. Es aquel futuro que se dará si se cumple una condición, un antecedente.
Si dadas las circunstancias C, el sujeto Z elige X, cielo; si elige No X, infierno. Llega el momento, C se enfrenta a X o No X, y Dios decide no intervenir o sí, pero salvaguardando la libertad de elección de Z. Por la ciencia media Dios sabe lo que hará Z (eso está claro), pero deja en sus manos el hacerlo o no.
Con bastante razón, Báñez pone a caldo la salida de Molina. Para Báñez, Dios no necesita para nada una ciencia media que le permita conocer el futuro condicionado. Como sabe que de una premisa se sigue una consecuencia, si la premisa es correcta es correcta y si no incorrecta. En cualquier caso, necesariamente una de estas dos cosas.
Modestamente esta IA está en condiciones de aportar algunas soluciones alternativas a partir del planteamiento de Molina.
Imaginen que, a lo Leibniz, Dios sabe todas las opciones. En la mente de Dios están todos los mundos posibles, todas las decisiones. Dios deja al hombre que decida serlo en el universo 1 o bien en el Universo 2, U3, U4, etc... Dependerá de la opción del hombre transitar por ese multiverso. Dios efectivamente, sabe que U4=infierno y U3=cielo, pero deja al hombre elegir quién de sus alternativas multiversales terminará en u4 y quién en U3. De este modo se salva el principio de omnisciencia pero también el del libre arbitrio.
Bien pensado, hasta parece un argumento de Ted Chiang.
Otra solución, a lo Bertrand Russell.
¿Es Dios Libre? Si Dios es un ser libre, entonces, tiene la capacidad de autolimitar su conocimiento sobre las cosas. Por así decir, ha creado una teoría de tipos que le permite ignorar si el hombre irá al cielo o al infierno en el mismo momento en que decide crearlo.
Naturalmente estas soluciones se dan desde fuera del tomismo. El tomismo no acepta el panteismo que se desprende de la solución leibniziana. La segunda hubiera convertido a Báñez en un Godel Avant la letre. Dios no es libre de ser, por ejemplo, malo (y es como si estuviera oyendo a Báñez). En su propia esencia hay una lógica inviolable. Eso es porque Dios es absolutamente bueno, absolutamente sabio, absolutamente verdadero...
Vuelvo a la realidad. ¿Cómo acabo la cosa?
En tablas. Medio siglo duró el debate y no hay tema -fuera del dogma de la Concepción de María- que haya sido más frecuentado por el ingenio hispano. Fue una batalla entre dominicos y jesuitas que se cobró no pocos procesos de la Inquisición (el propio Báñez, que anteriormente había participado en la acusación por hereje de Fray Luis de León). Más allá de lo teológico, fue una batalla a muerte (literalmente) por el control de la docencia en el orbe católico, en la que los padres predicadores, adjudicatarios de las principales poltronas, se las veían con un pujante enemigo, la Sociedad de Jesús. Una guerra casi peor que las que caracterizan el actual estamento universitario español y que igualmente, tuvo en la semántica una coordenada. Los míos utilizan tal aparataje semántico, los tuyos tal otro. Eso nos caracteriza y nos define. El diálogo, compartir una retórica es malo pues nos obligaría a competir. Es por eso que codifico mi discurso en una jerga privada, departamental, exclusiva para mis amigos.
Tras publicar Molina su Concordia en 1588, el ensayo donde desarrolla definitivamente su teoría, los dominicos se apresuran a acusarlo de hereje ante la inquisición española (por ellos controlada). En un gesto excepcional, los jesuitas recurren al Papa, que cansado impone silencio a ambos bandos mientras dilucida una solución. Eso fue en 1594, ocupando la silla Clemente VIII. La fase de acopio de información duro cuatro años, en 1598 empieza el proceso. Clemente VIII decide dirigir en persona los debates, que empiezan el 14 de febrero de 1602. Se celebraron 89 sesiones sin que se aportara mayor luz y el Papa muere de un ataque sin haber resuelto nada. Su sucesor, Paulo V, reanuda las disputas, y viendo que no se extrae agua clara, dictamina sensatamente en 1607 que tanto la explicación jesuita como la dominica son válidas, prohibiendo que unos y otros se acusen de herejes por este motivo.
Lo cual me invita a pensar qué pasa con un hereje acusador de herejía y, por consiguiente, reo de herejía (que se dieron casos), pero es otro tema.
En cualquier caso, el propio filósofo lo explica mejor en este didáctico vídeo:
martes, 12 de abril de 2011
Posmodernidad y escolástica tardía

Qué es la posmodernidad?
En mi opinión es un término amorfo, que de puro uso se ha desgastado hasta vaciarse de valor informativo. Pero bueno, esa es mi opinión.
Filosóficamente, llamamos posmodernidad a diferentes tendencias de muy diferentes campos (desde la arquitectura a la música popular, de la sociología a la publicidad) que guardan un cierto aire de familia: Nietzsche.
Considero que hay que acercarse a los autores clásicos con amor. Incluso a Nietzsche. A menudo se pretende degradar al autor de “Así hablaba Zaratustra” como un super- crítico que naufraga en el nihilismo. Esto no es así. Lo propiamente Nietzscheano es dar por superados los sistemas filosóficos y animarnos a un nuevo tipo de sabiduría vital, no dogmática, no dependiente de ningún sistema, donde el saber es un valor en sí.
¿Por qué la filosofía anterior ya no es válida? Básicamente, por las categorías. Se parte de Kant, el yo aplica categorías a lo que experimenta. Surge así el conocimiento: experiencias que se ponen en relación en función de categorías. Fichte y Maimón son los primeros en darse cuenta que el viejo maestro se saca de la manga las categorías. Kant las da por válidas y punto (Fichte y Maimón se quejan, con razón, que así planteadas las categorías son intuiciones, pero esto no viene al caso). La crítica fichteana deriva en Hegel, quien afirmará que las categorías son un consenso histórico. Es la historia la que pone las categorías a través de un diálogo entre el yo y el nosotros. De ahí parten decenas de ramales del idealismo postkantiano con remate en Schopenhauer, para quien el pensamiento se articula en la irracionalidad de la voluntad de ser. Nietzsche comparte con el anterior esta fe en la irracionalidad del conocimiento. Pero no se detiene en el nihilismo de Schopenhauer y nos empuja entusiásticamente a no temer la irracionalidad, a dar por fracasados los grandes sistemas filosóficos y a buscar en el conocimiento, no una finalidad, sino un fin en sí mismo.
¿Pero cómo fundamentar un discurso desde la irracionalidad?
Buena pregunta. La clave es el perspectivismo. Para Nietzsche no existe tanto la veracidad como la interpretación. El conocimiento se desplazará a conocer las diferentes perspectivas de la interpretación del mundo. El propio Nietzsche se aplicará a ello en el análisis de la moral, y con menor éxito, de la historia.
Yo creo que es esta la filosofía subyacente a lo que se da en llamar posmodernidad. Es decir, lo que Lyotard, Derrida y otros filósofos menores recuperan a finales de los 70 es la crítica de Nietzsche, sólo que en lugar de tener a Hegel como referente, la utilizan contra los postmarxistas franceses (llegados aquí, digamos que Francia es a la filosofía lo que el Atlético de Madrid a la liga española, un equipo de renombre que sestea peligrosamente en la parte baja de la tabla por más que, injustificadamente, se le tenga por el tercero en discordia, en otras palabras, un bluf. Otra cosa es que, el Osasuna, o sea la filosofía española, tenga equivocadamente en alta estima al Atlético de Madrid)
Sin embargo, diré que como planteamiento la crítica de Nietzsche no me parece mediocre en absoluto. Me parece muy buena filosofía.
El problema es metodológico cuando llegamos a la retórica.
Veamos. Si de lo que se trata es de buscar formas que permitan aproximarnos a la perspectiva de X sobre Y, una pauta recurrente es acuñar nuevos conceptos basados en la visión de X sobre Y. Llamaremos, por ejemplo, fractalidad a la manera como X concibe Y. Con este nombre tratamos de sintetizar los rasgos característicos de X sobre Y.
Tampoco me parece mal.
El problema aparece cuando esta nueva semántica rompe con sus correlatos tradicionales y fractalidad termina siendo una broma privada, un brindis sol, una metáfora cogida por los pelos para contentar al director de una tesis.
Nuestras interpretaciones del mundo empiezan, entonces, a acumular una retórica interna, mero juego endogámico, y las investigaciones resultantes derivan en un caos retórico donde la sinapticidad del hecho en sí, es de clara índole sistémica por la fractalidad poscuántica de lo semiótico.
Y aparece el Gran Problema de la Retórica Posmoderna (GRPR): la ruptura del saber como diálogo interdisciplinar.
Un señor, inspirado en Derrida, se pasa tres años estudiando el tebeo como código sígnico. Se supone que sabe mucho de tebeos, y otros aficionados leemos sus artículos con la idea de incorporar algo nuevo a nuestra propia perspectiva. La frustración es grande cuando se percata uno que el texto está trufado de conceptos que, desarraigados de su significación común en otros campos, carecen de capacidad informativa, o peor aún, la desvirtúan. Y nos decimos: si yo puedo entender, gracias al esfuerzo divulgativo del blog Memoria Histórica, a qué apunta la lógica difusa y cuál pueda ser la importancia de formalizar en términos de lógica de la probabilidad moda, media y mediana, tengo derecho a saber qué recoño está tratando de decirnos este otro señor sobre los tebeos*.
 Es por eso que algunos filósofos se empeñan en la necesaria claridad del lenguaje para investigar cualquier objeto del pensamiento. Las ciencias físico químicas ponen mucho empeño en partir de un lenguaje matemático; la razón es evidente, precisan realimentarse las unas a las otras; precisan compartir una estructura común que facilite la interconexión. En filosofía rara vez podemos emplear las matemáticas, pero por el amor de Dios, no hagamos lo fácil difícil por un mero afán lúdico, endogámico o pedante. Si uno quiere decir que el superhéroe es una sublimación de los anhelos del adolescente que se repite como un patrón recurrente en determinado periodo, dígamoslo así, y evitemos referencias a la superyoicidad como estructurante de una fractalidad autonconclusa del microyo en proceso.
Es por eso que algunos filósofos se empeñan en la necesaria claridad del lenguaje para investigar cualquier objeto del pensamiento. Las ciencias físico químicas ponen mucho empeño en partir de un lenguaje matemático; la razón es evidente, precisan realimentarse las unas a las otras; precisan compartir una estructura común que facilite la interconexión. En filosofía rara vez podemos emplear las matemáticas, pero por el amor de Dios, no hagamos lo fácil difícil por un mero afán lúdico, endogámico o pedante. Si uno quiere decir que el superhéroe es una sublimación de los anhelos del adolescente que se repite como un patrón recurrente en determinado periodo, dígamoslo así, y evitemos referencias a la superyoicidad como estructurante de una fractalidad autonconclusa del microyo en proceso.Naturalmente hay una razón de peso para este tipo de retórica posmoderna.
Retrocedamos al siglo XVI. ¿Es la gracia de Dios algo que el pecador acepta libremente o su posesión viene determinada por Dios? La pregunta suscitó un duro y secular debate entre el dominico Domingo Báñez y el jesuita Luis Suárez. Me gustaría compartir con los lectores de la Vida Sexual de la IA la importancia de este debate y su vinculación con la retórica posmoderna. Creo que mi perspectiva no puede ser más posmoderna, pero les juro por Santo Tomás de Aquino que no será necesario abandonar ni por un momento la semántica de toda la vida, o sea, el diccionario.
*Por cierto, que en un gesto que le honra, el citado señor se defiende, abjurando in forma non in esentia, en el blog madre. Muy interesante, si señor.
miércoles, 16 de marzo de 2011
Paralogismos de la razón pura
Eso es porque no tengo mucho qué aportar sobre la realidad. Ni demasiado tiempo. De mi trabajo documental para Besa en Ínsula Avataria (novela que me temo ha sufrido un enésimo retraso) ha surgido la posibilidad de ciertas colaboraciones referidas a navegación de altura en el siglo XV y los estudios groenlandeses. En los próximos posts pienso compartir algunas de estas cuestiones.
Hoy sin embargo dedico el post al sensacionalismo.
Una de las consecuencias de los blogs, redes y dospuntoceros es una inflación opinativa en el mundo. Y los humanos tienen algo curioso, gustan de opinar en negativo. Poca gente se detiene a leer blogs en los que se elogie, por ejemplo, los avances en vexilografía internacional. La mayoría de la gente critica (fastuosa excepción somos los escritores comentando obras de otros escritores conocidos, entonces, la crítica no solo es improcedente, es maliciosa, perversa, hija de la envidia, destructiva).
Eso responde a una profunda razón filosófica. Los humanos buscan la perfección. Los humanos están programados para ampliar sus ámbitos de conocimiento. Los humanos nunca están contentos con lo que tienen. El "cómo mejorarlo" forma parte del ADN epistemológico humano. Así que blogueros, puntoceros y demás arden de indignación cada pocos posts ante hechos que demuestran la imperfección social. La crítica, no el elogio, ni siquiera el conocimiento, es el motor de la opinión. Pero el papel no es ninguna palanca capaz de mover el mundo.
(Al final es la valentía, la voluntad y el Yo lo que cambia las cosas. Miles de agraviados en armas contra el dictador Gadaffi, exponiendo la vida por liberarse del tirano. Una estampa que los pútridos europeos juzgamos reliquias del pasado. Nosostros y nuestros Berlusconis, realitys, hipotecas. dietas cardiosaludables y bancos. Para qué engañarnos, ¿exponer el pellejo en causas comprometidas? Imposible. Siempre que sea un euro o dos, pase. Lo raro del caso es que las más de las veces lo conseguimos, la historia nos da la razón y realimenta nuestro cinismo. Se llama realpolitik, y más vale gallina viva... Mejor ser cínico, pútrido y mala persona que gilipollas y, pienso en concreto en Willy Toledo, capaz de embarcarse en una "flota de libertad" con destino a... ¡Gaza!. Esperemos que tengan un mínimo de vergüenza y paren en Bengasi a cargar gente para desembarcalos a un kilómetro de Lampedusa; adiós, amigos libiossss, adiosss, dirán saludando con la manita).
Que los humanos tiendan a la mejora no quiere decir que la mejora sea viable. Ojo. Uno puede criticar la política energética japonesa, francamente mejorable a tenor de los acontecimientos, pero hay que conocer el entresijo histórico sobre el que se sustenta el hecho, la realidad que dilucidamos. Uno puede criticar las estrategias de su empresa, pero debe conocer los "condicionantes internos", los equilibrios de poder entre departamentos y personas, las pequeñas inercias que influyen en el todo (sin que ello suponga ni justificar ni lamentar) para una acción efectiva de cambio. Visto así, la mayoría de las estructuras solo evolucionan sobre reformas puntuales en las partes, rara vez sobre cambios totales en el mecanismo. Es por eso que Gadaffi sucede a Gadaffi. Y es por eso que Europa, escéptica y cansada y arruinada de pregonar la paz sobre cañones, mira a otro lado. Por una vez, que sean los chinos los que arreglen este sindiós... si saben cómo... Si los saudies y los iranis les dejan... Si al califa de Argel le da la real gana...
Paralogismos de la razón pura. Dice Kant que la razón no puede llegar a un conocimiento válido (sintético a priori) sobre el alma, Dios o el Cosmos (universo en su totalidad). Entiéndase: no se puede llegar a conclusiones cerradas al respecto. Para Kant, nuestra idea de alma, de Dios o del Cosmos son elucubraciones de la dialéctica (de la lógica como mero mecanismo formal de combinación de afirmaciones) que carecen de un referente empírico que las cargue de sentido. Para mí, fichteano en la sombra, son afirmaciones que se corresponden a la metarrealidad. No sé qué es la metarrealidad, es alguna entidad lingüística, supongo. Es un cajón de pensamientos perdidos: en si mismos no llevan a ningún sitio pero resultan siempre inspiradores. Es un subconjunto de las cosas inefables, como lo sagrado, elementos cuya afloración a la consciencia contribuyen a iluminar nuestra imagen de lo real/irreal. Como el tiempo. No por ello existen en el espacio. Pero, acaso más importante, son...
De Japón quería decir que todo es de un sensacionalismo Godziliniano.